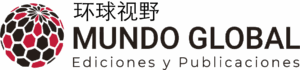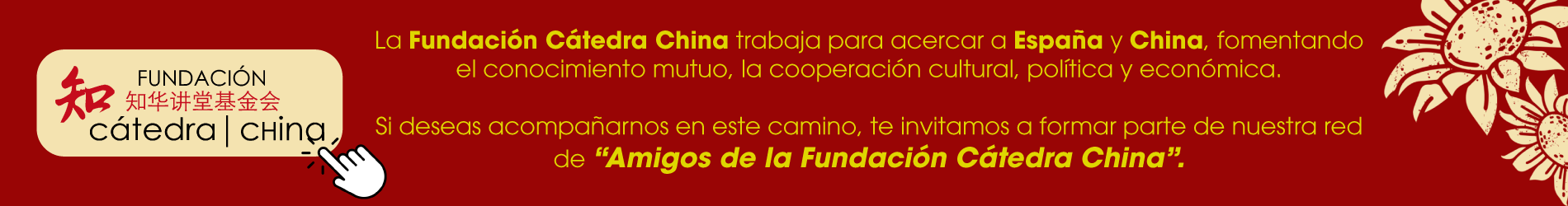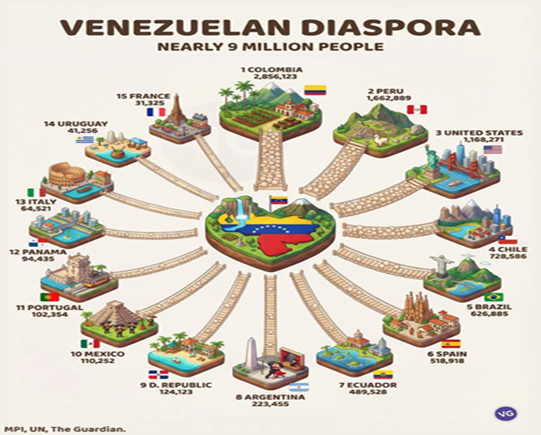Durante décadas, Estados Unidos ha sido el eje del orden económico mundial. No solo ha dictado las reglas: ha construido las instituciones, los mercados y las narrativas. El “libre comercio” no ha sido una opción, sino una doctrina impulsada desde Washington con la fuerza de tratados, préstamos, guerras y golpes de estado. Hoy, este mismo país aplica aranceles, bloquea inversiones extranjeras, restringe exportaciones tecnológicas y subsidia a sus propias empresas. Lo que se presenta como una guerra comercial contra China no es una estrategia de liderazgo. Es una señal de decadencia. La potencia que ha impuesto la globalización ahora intenta frenarla para no perder el control.
De hacedor del sistema a la defensiva errática
El auge de la hegemonía estadounidense se construyó tras la Segunda Guerra Mundial. Con el Plan Marshall, EE.UU. financió la reconstrucción de Europa, exportó dólares y manufacturas, y consolidó su influencia económica. Más tarde, en los 90, lideró la expansión del neoliberalismo a través del FMI, el Banco Mundial y tratados como el TLCAN (hoy Tratado entre México, EE.UU. y Canadá, T-MEC). Todo indicaba que su poder era estructural. Pero hoy, esa lógica se invierte.
En 2018, Donald Trump inició una guerra comercial contra China con la imposición de aranceles a productos valorados en más de 360.000 millones de dólares. En respuesta, China impuso aranceles a bienes estadounidenses por 110.000 millones. El conflicto no resolvió ni cambió la balanza comercial, pero marcó un giro profundo: la mayor economía del planeta ya no intentaba competir, sino contener.
El fin del libre comercio como dogma de fe imperial
Estados Unidos ha sido el evangelizador del libre comercio. En 1994, el TLCAN consolidó la apertura en América del Norte, hoy puesta en alto riesgo por las agresiones arancelarias y verbales de Trump contra sus socios de México y Canadá. En 2001, respaldó el ingreso de China a la OMC, convencido de que este país caería en la órbita norteamericana por el mismo camino que los países de la antigua Unión Soviética. Pero la historia tomó otro rumbo. China creció, se abrió, desarrolló un socialismo de mercado moderno y centrado en las personas, acabando con la pobreza y doblando la renta per cápita de todos los ciudadanos cada muy pocos años. Y ahora aventaja a Estados Unidos en sectores clave como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, los coches eléctricos, la industria naval, etc., etc.
La reacción de Washington ha sido total. En 2022, el gobierno de Biden promulgó el CHIPS and Science Act, con 52.000 millones de dólares en subsidios para relocalizar la producción de semiconductores. A eso se suma la Inflation Reduction Act, que destina 369.000 millones de dólares para la relocalización de inversiones verdes. Ambas leyes establecidas con criterios proteccionistas y textualmente dirigidas a excluir a China de las cadenas globales, muy lejos de promover la competencia abierta.
La tecnología como elemento de control
La pugna con China ya no es comercial: es tecnológica. Estados Unidos prohibió exportar chips avanzados a empresas chinas, bloqueó el acceso de Huawei y de centenares de empresas chinas a tecnología clave y presionó a sus aliados para excluir a firmas chinas de sus redes 5G. El Departamento de Comercio ha endurecido las restricciones, impidiendo incluso que chips de Nvidia diseñados para China llegaran a su destino. El mensaje es claro: cortar el acceso de la tecnología occidental a China y provocar la ruptura de sus cadenas de producción.
Mientras tanto, China invierte masivamente. En 2023, el gasto chino en investigación y desarrollo alcanzó los US$ 456.000 millones. El país asiático ya lidera en producción en casi todos los sectores de la cadena de suministro mundial (representa más del 50 % mundial en la producción de acero, de cemento o de buques; más del 70 % mundial en la producción de vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas; ha desarrollado una red de alta velocidad de 47.000 Km. frente a los 10.000 Km. que totaliza el resto del mundo; está construyendo ciudades modernas equipadas con las últimas tecnologías y avances; etc., etc.). Y como era de esperar y con una lógica aplastante, el bloqueo tecnológico ha generado en China una revolución tecnológica espectacular, no solo en el ámbito del diseño sino, sobre todo, en su implementación industrial. Es, además, el mayor socio comercial de más de 120 países. Las alarmas están encendidas en Washington.
La paradoja del proteccionismo imperial
Sorprendentemente, Estados Unidos adopta ahora las mismas herramientas que antes condenaba. Durante años criticó el proteccionismo industrial de países en desarrollo. Hoy impone “Buy American”, exige contenido nacional y condiciona subsidios a la producción local. Lo que antes era considerado “distorsión de mercado”, ahora es presentado como “resiliencia estratégica”
Esta nueva lógica no sólo enfrenta a China: también genera tensiones con aliados. La Unión Europea criticó los subsidios de la Inflation Reduction Act por considerarlos discriminatorios. Corea del Sur y Japón temen que sus empresas sean desplazadas. Y la segunda guerra arancelaria lanzada en abril de 2025 se dirige contra todos. El imperio ya no coordina, impone. Pero con mucha menos legitimidad.
La política sin proyecto
El problema de fondo es que esta guerra comercial no tiene una estrategia positiva. No busca reconfigurar un nuevo orden, solo evitar el colapso del viejo. Trump en su primer mandato impuso aranceles. Biden los mantuvo. Demócratas y republicanos coinciden en la necesidad de frenar a China, pero no en cómo construir un sistema alternativo. Ahora Trump pone, quita, pone, quita aranceles. El resultado es una política exterior errática, reactiva, sin visión.
En lugar de liderar instituciones, Estados Unidos las bloquea. Impide nombramientos en la OMC, desfinancia organismos multilaterales y recurre cada vez más a acuerdos bilaterales con lógicas de exclusión. La hegemonía necesita legitimidad. La coerción, sin consenso, solo alimenta el declive.
Estados Unidos sigue siendo una superpotencia. Pero ya no es la única. Y cada vez le cuesta más mantener su influencia sin recurrir a medidas de fuerza. La guerra comercial con China no busca expansión, busca contención. Y eso, en términos históricos, es una señal de fragilidad imperial.
La influencia sólida que está construyendo China se basa en consenso, innovación y capacidad de integración. La hegemonía que recurre a sanciones, vetos, subsidios y aranceles defensivos está mostrando su desgaste. Y Estados Unidos está poniendo de manifiesto a los ojos de todo el mundo su incapacidad para redefinir su papel en el nuevo orden global y es muy probable que su legado no termine siendo otro que el de un imperio que no supo adaptarse a su declive.
(Publicado originalmente en China información y economía)