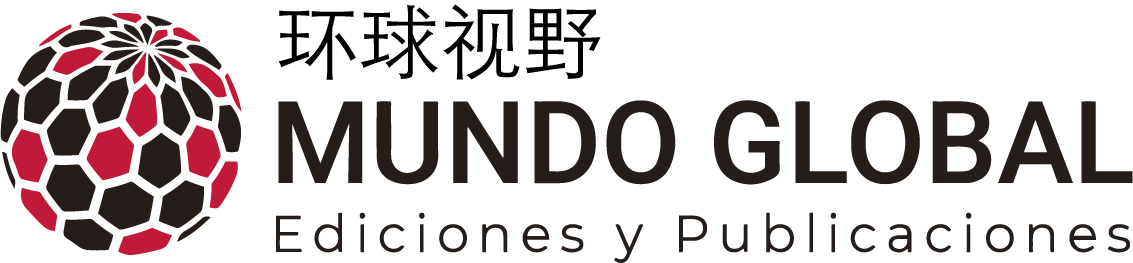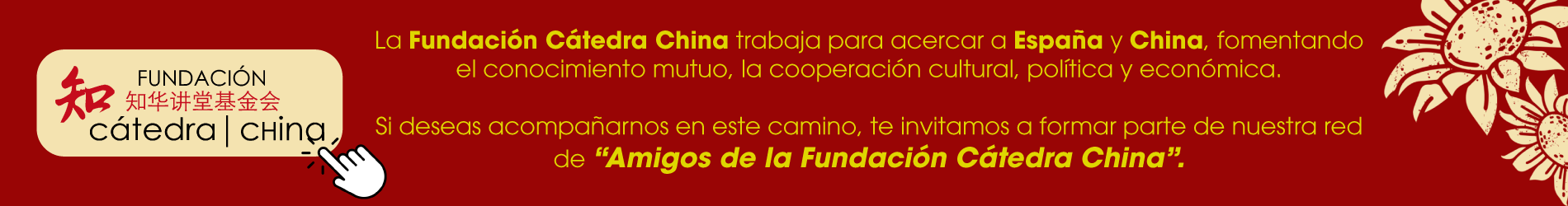En la memoria colectiva occidental, la Segunda Guerra Mundial comienza en septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Culmina seis años después con la derrota del Eje, el desembarco en Normandía, la liberación de París, la rendición de Berlín y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Esta cronología, por mucho tiempo incuestionada, omite un capítulo fundamental, que es la prolongada, devastadora y estratégica resistencia de China frente a la agresión japonesa, que se remonta a 1931.
Esta omisión no es solo una negligencia historiográfica, sino una consecuencia estructural del eurocentrismo académico, mediático y político que ha dado forma al relato dominante de la historia contemporánea. Como ha reconocido John Hobson, en su obra The Eurocentric Conception of World Politics (2012), la teoría internacional ha construido una concepción eurocéntrica de la política mundial. Incluso el “orientalismo” que viene del XIX tuvo una matriz eurocéntrica para la comprensión y proyección colonial de las potencias occidentales en Asia.
Es momento pues de una relectura renovada y descolonizada de la Segunda Guerra Mundial, que reubique el papel de China como un actor central en un episodio que ha sido contado mayormente desde Occidente. En paralelo con la subestimación del papel soviético en el frente oriental europeo, el caso chino expone los límites epistemológicos de la narrativa occidental hegemónica y pone de relieve la necesidad de construir una historiografía verdaderamente plural que sea conforme con un mundo que ya es multipolar.
Aunque la estructura de la economía, los centros de decisión y la demografía mundial ya se han desplazado hacia una realidad multipolar, con el ascenso del Sur Global y en especial de los BRICS, el relato histórico sigue ignorando a esta nueva mayoría mundial. La narrativa continúa dominada por una élite intelectual anglosajona y de Europa occidental. Resulta evidente que la historia no puede seguir escribiéndose únicamente desde la perspectiva del Atlántico Norte.
En ningún otro lugar la guerra duró tanto como en China, y en ningún otro lugar, salvo en la Unión Soviética, hubo tantas muertes. Sin embargo, hay un hecho curioso: apenas sabemos nada sobre la guerra en China. Nos hacemos pues la misma pregunta y reflexión que el historiador y corresponsal Peter Harmsen: “¿Por qué sabemos tan poco sobre China en la Segunda Guerra Mundial?” (History News Network, 13 de diciembre de 2015): “Es innegable que existe un sesgo importante en la historiografía occidental sobre la Segunda Guerra Mundial (…) la guerra en China sigue siendo una página en blanco”.
Un conflicto global que comenzó en Asia
La invasión japonesa de Manchuria en 1931 y la posterior ocupación a gran escala iniciada en 1937 con el incidente del puente de Lugou -también conocido como Puente Marco Polo- marcaron el inicio efectivo del conflicto armado entre China y Japón. En los términos empleados por los historiadores chinos, se trata de una guerra de resistencia nacional que precede en años a cualquier confrontación en Europa. Fue, como señalan cada vez más voces académicas, el verdadero prólogo de la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1937 y 1945, China fue el único país que sostuvo durante más de ocho años un frente de guerra continuo contra una potencia del Eje. La brutalidad del conflicto fue extrema entre víctimas mortales, heridos, desplazados y una infraestructura económica arrasada. De hecho, la China del Kuomintang en 1946 estimó las muertes en la guerra de China entre 1937 y 1945 en 12,8 millones, según la profesora Sally Paine, The Wars for Asia (Cambridge University Press, 2012, p. 214), aunque otras fuentes elevan la cifra total a alrededor de 15 millones. El teatro de operaciones se extendió a más de 1.600.000 kilómetros cuadrados y afectó a más de 400 millones de personas.
En cualquier análisis comparativo, estas cifras deberían bastar para situar a China en el centro del relato histórico, junto a la Unión Soviética, asumiendo ambas el mayor peso de la guerra en el frente oriental (asiático y europeo). Pero no lo están. ¿Por qué?
Invisibilización sistemática y eurocentrismo historiográfico
El relato predominante de la Segunda Guerra Mundial fue confeccionado durante y después de la Guerra Fría en un contexto en que Estados Unidos desplegaba la nueva Pax Americana en Occidente -sucesora de la Pax Britannica-, buscando consolidar su papel como «líder del mundo libre». Esta narrativa, reforzada por la producción cultural (especialmente la cinematográfica de Hollywood) y una historiografía académica mayoritariamente anglosajona, privilegió el papel del bloque occidental (sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido) y minimizó —cuando no silenció por completo— las contribuciones de los frentes orientales (europeo y asiático).
En el caso chino, esta omisión responde a múltiples factores. Por un lado, las dinámicas políticas internas. Tras la victoria comunista en 1949, el conflicto sino-japonés entre 1931 y 1945 fue relegado por el enfrentamiento ideológico entre Washington y Pekín, especialmente tras la Guerra de Corea. La barrera lingüística también desempeñó un factor determinante. El estudio riguroso de las fuentes primarias chinas requiere años de formación y competencia en un idioma que sigue siendo inaccesible para muchos historiadores occidentales. La escasa presencia de expertos formados en historia militar china ha limitado la producción de conocimiento y ha favorecido una dependencia excesiva de fuentes anglófonas.
Como decíamos, este fenómeno no es exclusivo del caso chino. La subestimación del papel soviético en la derrota del nazismo —a pesar de que más del 80% de las bajas alemanas ocurrieron en el frente oriental— responde a patrones similares. En ambos casos, el relato histórico fue adaptado a las necesidades ideológicas del bloque occidental y a la lógica bipolar de la Guerra Fría.
El peso estratégico de China en la derrota del Eje
La importancia de la resistencia china no fue solo simbólica y cuantitativa. Durante toda la guerra, China logró inmovilizar a más de la mitad de las fuerzas terrestres japonesas. Esa contención evitó la expansión militar de Japón hacia Siberia —lo que habría obligado a la Unión Soviética a dividir sus esfuerzos— y también contribuyó indirectamente a proteger áreas clave como la India y Australia. El propio Roosevelt reconoció en su momento que sin China la presión japonesa sobre otras regiones del Pacífico habría sido insostenible.
La resistencia del ejército chino, aunque dividido entre comunistas y nacionalistas, fue un factor que permitió a los Aliados concentrar recursos en Europa y en el Pacífico insular. Sobre este punto, resulta de interés el texto de los autores chinos Liu Yue y Ming Haiying, “China’s role in WWII garners growing recognition”, Chinese Social Sciences Today (18 de julio de 2025), quienes afirman que: “La comunidad internacional ve cada vez con mayor objetividad la contribución de China y está más dispuesta a reconocer la centralidad del teatro de operaciones chino como el principal frente oriental en la Segunda Guerra Mundial”.
Paradójicamente, esta decisiva contribución no ha tenido reflejo proporcional todavía. Ni en la historiografía ni en las representaciones públicas de la guerra. La narrativa dominante de factura occidental ha fragmentado el conflicto en «frentes», aislando el teatro asiático del europeo, como si se trataran de áreas desconectadas. Esta fragmentación oculta la interdependencia real entre los distintos escenarios y refuerza una visión “occidentalizada” del conflicto.
Narrativas compartidas de marginación: China y la Unión Soviética
Los paralelismos entre la marginación del papel de China y el de la Unión Soviética son reveladores. Ambos países soportaron el grueso de la guerra terrestre contra las potencias del Eje y sufrieron pérdidas humanas inmensas, pero sus actuaciones estratégicas determinaron el desenlace global del conflicto. Sus historias han sido sistemáticamente subestimadas o distorsionadas en el mundo académico, cultural y mediático occidental.
En el caso soviético, por ejemplo, cierta propaganda occidental durante la Guerra Fría alimentó el mito de una «Wehrmacht limpia» y convirtió a los soldados soviéticos en antagonistas, incluso cuando fueron los primeros en liberar campos de exterminio y tomar Berlín. En el caso chino, el aislamiento internacional de la China maoísta facilitó su exclusión del relato occidental.
La comparación entre ambos frentes orientales permite visibilizar un patrón más profundo: el modo en que las potencias no occidentales han sido sistemáticamente relegadas a la periferia de la historia, incluso cuando ocuparon precisamente el centro de los acontecimientos, si atendemos al esfuerzo bélico, la amplitud geográfica del conflicto, el coste y por supuesto la cantidad de víctimas.
A este respecto, resulta de interés el trabajo de An Zhaozhen, de la Academia Provincial de Ciencias Sociales de Heilongjiang, “The Historical Contribution and Loss of China in the War of Resistance against the Japanese Aggression”, Global Media Journal, 2018 (págs. 18-31), que ofrece una relación de las pérdidas personales y materiales que supuso para China la guerra contra Japón.
Una marginación que ha sido más que una omisión
La manifestación estructural del poder cultural y mediático de Occidente desde 1945, amplificado en clave unipolar desde 1991, ha comenzado sin embargo a resquebrajarse en los últimos años, a medida que se debilita el poder blando de Estados Unidos y la decadencia europea se agudiza. Ciertamente, la brutalidad inhumana y el daño infligidos a China y a los pueblos de gran parte de Asia y Australasia durante la Segunda Guerra Mundial se han convertido en verdades incómodas para algunos en Japón y Occidente.
El país nipón, al igual que Alemania en Europa, ha estrenado una política de remilitarización que quiebra el status asumido desde 1945. No se puede olvidar que Japón lideró históricamente la invasión de China en numerosas ocasiones desde finales del siglo XIX. Y que hoy, Estados Unidos despliega en Japón su mayor presencia militar fuera del continente americano, para contrarrestar a China. Parece obvio que Estados Unidos, como antes el Imperio Británico, jamás permitirá que China, Rusia y Japón sean amigos, ya que eso amenazaría su primacía y el monopolio sobre los recursos y rutas globales.
Estas son las realidades que no estamos contemplando. China en el siglo XIX y hasta mitad del XX fue víctima de invasiones extranjeras y tratados injustos, pero ahora se encuentra recuperada, con plena soberanía económica y liderando asociaciones internacionales y proyectos estratégicos de comercio y desarrollo alternativos a la esfera anglo-atlántica.
Por eso, habiendo transcurrido ya 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, uno puede imaginar cómo se sintieron las poblaciones de China y de los países del Sudeste Asiático cuando Tokio emprende una política de remilitarización y a la vez se ofrece como cuartel general de la OTAN en Asia-Pacífico. Asimismo, el gobierno japonés pidió a los países europeos y asiáticos que se abstuvieran de participar en los actos que China celebra estos días para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
¿Sería imaginable que Alemania negara los crímenes de guerra de los nazis y enviara mensajes al G7 para que sus miembros no asistieran a la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué a las élites y políticos japoneses les resulta tan difícil confesar sus atrocidades y disculparse sinceramente en lugar de seguir manteniendo a sus criminales de guerra? Parece claro que los anglosajones, debido a sus intereses coyunturales, propiciaron esta asimetría entre el desenlace de los Juicios de Nuremberg y el de los Juicios de Tokio.
Basta asomarse al Capítulo 3 (Statistics Of Japanese Democide. Estimates, Calculations, And Sources) de la obra de R.J. Rummel, Statistics of Democide (1997) para comprender el democidio perpetrado por el régimen militar japonés desde 1937 a 1945 contra chinos, indonesios, coreanos, filipinos e indochinos, entre otros.
Posiblemente, el rotundo éxito de la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en la ciudad de Tianjin, haya sido en cierto modo la respuesta diplomática de ese Sur Global cansado de la retórica unipolar y contradictoria de Occidente. Y por supuesto, todo lo anterior nos permite explicar, a pesar de los esfuerzos occidentales para silenciarlo, por qué China ha otorgado tanta importancia mediática e incluso carácter estratégico al 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que en la concepción sínica se denomina “Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa y la Guerra Mundial Antifascista”, así como el espectacular desfile del Día de la Victoria, celebrado en la plaza de Tiananmen el pasado 3 de septiembre, con la asistencia de 25 jefes de Estado y de gobierno extranjeros.
Descolonizar la historia mundial
En el actual contexto de reconfiguración geopolítica, con el ascenso del Sur Global y el papel creciente del grupo BRICS o de la ASEAN, parece oportuno repensar los relatos históricos desde una perspectiva más plural y menos unívoca, unipolar o unidireccional. La descolonización historiográfica no implica reescribir la historia para ajustarla a una agenda ideológica, sino ampliar el horizonte de lo que se considera relevante, digno de ser recordado y enseñado.
La historia universal del siglo XX no puede entenderse sin reconocer a actores como China, India, Vietnam o Argelia. La Segunda Guerra Mundial, en particular, fue un conflicto verdaderamente mundial no solo por su escala geográfica, sino por la diversidad de sus protagonistas. La persistencia de un relato centrado en Occidente no solo empobrece la comprensión del pasado, sino que limita nuestra capacidad de imaginar un futuro más equitativo y participativo, y necesariamente ya policéntrico o multipolar. Reubicar a China como actor central de la Segunda Guerra Mundial es un acto de justicia histórica, pero también una contribución a la construcción de una memoria más inclusiva y verídica, y por tanto más universal.
Tengamos presente que lo que se recuerda y lo que se olvida, lo que se monumentaliza y lo que se silencia, son decisiones profundamente políticas. La exclusión de China del relato histórico dominante hasta hace bien poco no ha obedecido más que a la persistencia de un relato global escrito básicamente desde el mundo anglosajón. Descolonizar la historia no significa adherirse a una moda académica, sino que debe asumirse como una necesidad intelectual y ética. Implica reconocer que la historia del siglo XX —como la del XXI— no puede seguir contándose desde un solo lugar.
Pablo Sanz Bayón
*El autor ha sido investigador postdoctoral en China University of Political Science and Law (CUPL, Pekín) en 2016 y ponente invitado en la Universidad de Zhejiang (Hangzhou) en 2018. Ha sido también docente internacional en la University of International Business and Economics (UIBE, Pekín) en varias ocasiones (2017-2019).