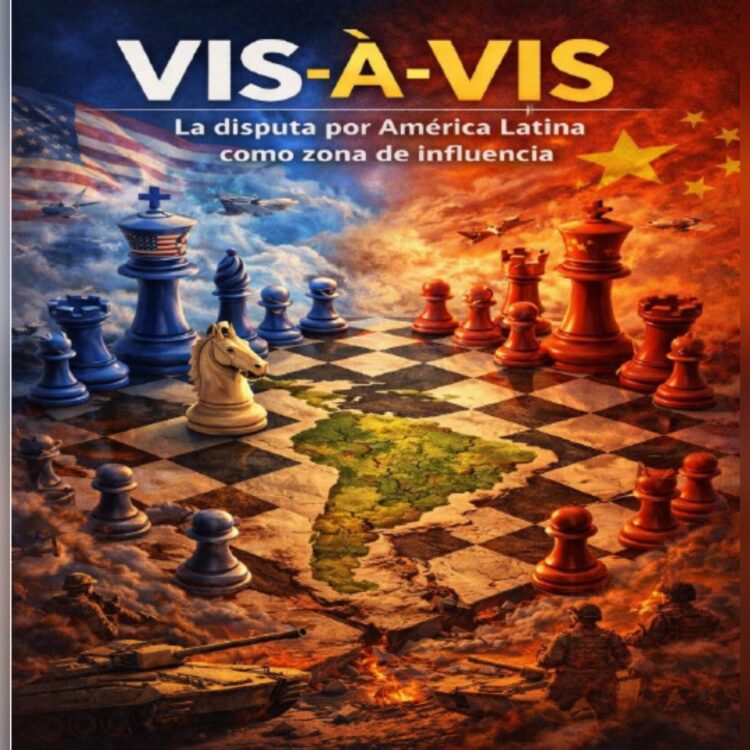Haber nacido en una familia y en un pueblo 100% agrícola ha hecho que todo lo referente al mundo de la agricultura sea especialmente sensible para mí. La tierra enseña lecciones de sacrificio, de espera y de frutos compartidos. Esa raíz me acompañó en marzo de 2023 cuando, coincidiendo con la reapertura de China al mundo tras la pandemia, tuve el privilegio de formar parte de la primera delegación política que entró en el país y visitó la provincia de Hunan. Allí pude conocer de cerca un proyecto histórico: la erradicación de la pobreza.
Ese proyecto ha transformado no solo la vida de cientos de millones de chinos, sino también nuestro mundo occidental. Porque la erradicación de la pobreza en China no fue un milagro ni un gesto espontáneo: fue el fruto de una planificación estratégica basada, en gran medida, en la potenciación de la agricultura. Sin una apuesta clara por la seguridad alimentaria, China nunca habría podido librarse del fantasma del hambre. Asegurando el autoabastecimiento de grano y evitando la dependencia de las especulaciones internacionales, China garantizó la base sobre la que se construye la prosperidad.
En Hunan se encuentra uno de los lugares emblemáticos de este proceso: Shibadong, un pequeño pueblo montañoso habitado por la etnia miao. En 2013, el presidente Xi Jinping visitó esa aldea y lanzó el concepto de “alivio preciso de la pobreza” (精准扶贫, jingzhun fupin), que se convirtió en la estrategia nacional para transformar la vida de millones de personas. Shibadong pasó de la miseria extrema a convertirse en símbolo: turismo rural, producción agrícola especializada —kiwi, miel, té— y mejora de infraestructuras hicieron posible que en 2017 todos sus habitantes fueran declarados libres de pobreza.
Shibadong no es solo un pueblo: es la metáfora de un país que decidió, con planificación y liderazgo, que ningún ciudadano debía quedar atrás. Hoy China puede presentarse ante el mundo como una sociedad “modestamente acomodada”, donde el socialismo con características propias asegura la estabilidad y el progreso de 1.400 millones de personas. Y conviene subrayarlo: sin esa garantía, ni la estabilidad global ni el modo de vida del que disfrutamos en Occidente serían sostenibles.
Recuerdo, siendo niña, aquellas jornadas de cuestación del Domund en las que, con una hucha en forma de globo terráqueo, nos pedían “ayudar a los pobres chinitos”. Aún hoy me sobrecoge pensar lo profundamente errónea que era esa imagen. Porque seguir arrastrando una China pobre y hambrienta sería, también para Occidente, una pesada losa. El mundo actual no podría vivir sin los avances que China ha aportado en ciencia y tecnología. El progreso que disfrutamos —en infraestructuras, en comunicaciones, en energía, en cooperación internacional— no sería el mismo sin esa revolución silenciosa que comenzó por la agricultura.
La erradicación de la pobreza ha sido la semilla de una nueva etapa marcada por la eficiencia, la innovación y la competencia científica. No se trata solo de China. Los proyectos impulsados en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta están transformando regiones enteras en África e Iberoamérica, ofreciendo soluciones logísticas, energéticas y de infraestructuras que multiplican las oportunidades de desarrollo. Lo que empezó en Shibadong resuena hoy en puertos, carreteras y redes ferroviarias que acercan a los pueblos y reducen las desigualdades.
En este punto, es necesario detenerse en las palabras de Chimamanda Ngozi Adichie en su célebre discurso El peligro de la historia única: “Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla”.
Durante demasiado tiempo se repitió en Occidente una historia única sobre China: la del atraso, la pobreza, la dependencia. Hoy tenemos la obligación moral y política de contar la otra historia, la verdadera: la de un país que ha superado el hambre, que ha demostrado que la dignidad se construye con planificación, trabajo colectivo y visión de futuro.
La historia de China es, en realidad, una lección universal. Nos recuerda que la estabilidad política, la seguridad alimentaria y la inversión en ciencia no son lujos, sino cimientos imprescindibles para la paz y el progreso global. Nos invita a repensar la manera en la que contamos el desarrollo de los pueblos, alejándonos de estereotipos caducos y reconociendo que el avance de unos beneficia a todos.
Hoy, desde España y desde Europa, necesitamos aprender de esa experiencia. Apostar por la agricultura como base de soberanía, invertir en innovación con sentido estratégico y reconocer que el desarrollo no es una suma cero, sino un círculo virtuoso. Lo que se logra en un rincón remoto de China repercute, antes o después, en nuestra vida cotidiana.
Creo firmemente que el diálogo entre civilizaciones se fortalece cuando somos capaces de mirar al otro sin prejuicios, reconociendo la grandeza de sus logros y aprendiendo de sus estrategias. La erradicación de la pobreza en China no es solo un éxito nacional: es un patrimonio de la humanidad. Y nuestra responsabilidad es contarlo bien, con todas sus aristas, para que nunca más la historia única oscurezca la verdad.
La agricultura me enseñó que la tierra no entiende de fronteras y que los frutos compartidos alimentan más que los individuales. China nos demuestra que, cuando un país decide sembrar futuro, el mundo entero recoge cosechas de dignidad.