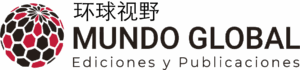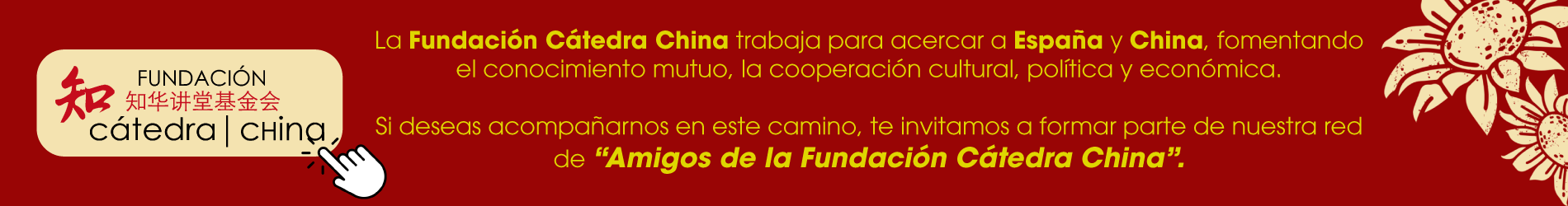La élite política estadounidense mantiene ideas erróneas profundamente arraigadas sobre China, formadas por narrativas anticuadas de la Guerra Fría, una cobertura mediática deficiente y una visión binaria del mundo que clasifica a los países como aliados o enemigos. Este enfoque simplista impide una comprensión clara del ascenso de China por parte del todavía hegemón norteamericano y obstaculiza la formulación de una política exterior eficaz que le prevenga de las conductas erráticas que ha venido trazando desde las últimas décadas.
Un exponente de esta acervada malinterpretación sobre China tiene que ver en buena medida por el escaso conocimiento del mundo exterior por parte de la población estadounidense. No proliferan suficientemente opiniones versadas, como las de Chas W. Freeman, sinólogo y exdiplomático estadounidense, cuya comprensión de China se basa no solo en estudios académicos, sino también en su experiencia directa. Freeman fue el principal intérprete del presidente Nixon durante su histórica visita a China en 1972, concertada y pergeñada por Kissinger.
Desde entonces, Freeman se ha convertido en una voz destacada que desafía las suposiciones predominantes en Estados Unidos sobre el comportamiento y las intenciones de China, de las que Trump es la viva encarnación, como todos recordarán cuando durante su primera campaña presidencial (2016) y luego en su primera Administración (2017-2020) esparció abundante dosis de sinofobia en sus alocuciones públicas y mensajes en redes sociales.
Una historia de relaciones malinterpretadas
Las relaciones entre Estados Unidos y China son una de las tramas diplomáticas más complejas del siglo XX y XXI. Más que una narrativa lineal, se trata de una historia plagada de malentendidos estratégicos, proyecciones ideológicas y giros impulsados por necesidades circunstanciales antes que por afinidades profundas. A lo largo de las décadas, Washington ha oscilado entre ver a China como un aliado táctico, un rival sistémico o una amenaza latente, pero rara vez como un actor con una lógica interna propia.
Esto es nítido en la obra A Great Wall: Six Presidents and China (1999), de Patrick Tyler, ex director de la sucursal del New York Times en Pekín, desde el viraje estratégico de Nixon-Kissinger al periodo post‑Tiananmen. En cierto modo, Estados Unidos heredó la cosmovisión hegemonista del Imperio Británico y le cuesta reconocer que amplias regiones y países del mundo se emancipen de su lógica global y desarrollen una voluntad y dirección autónomas por parte de sus gobiernos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la mirada estadounidense sobre China fue utilitaria. La China nacionalista de Chiang Kai-shek era, en términos prácticos, un estado cuasi protegido. Su principal función en la visión estratégica de Washington era desangrar al Imperio japonés desde el continente, sirviendo como un frente oriental subsidiario para debilitar a Tokio. La retórica anticolonialista del presidente Franklin D. Roosevelt, aunque presente, no se tradujo en un respaldo institucional duradero. Más allá del envío de armas y asesores -como los famosos «Tigres Voladores»-, China no era vista como una potencia futura, sino como un peón resistente y necesitado en el tablero del Pacífico.
El escenario cambió con la Guerra Fría. La República Popular China, surgida en 1949 bajo el liderazgo de Mao Zedong, fue inicialmente considerada parte del bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Sin embargo, las fricciones ideológicas entre Moscú y Pekín dieron lugar, décadas después, a un giro estratégico que hoy parece impensable, como fue la apertura de Nixon a China en 1972. Fue una jugada maestra de realpolitik, no una alianza basada en valores compartidos. Estados Unidos no abrió relaciones con una China democrática ni liberal. Abrió relaciones con una China maoísta, pero útil como contrapeso a la URSS. La ideología cedió ante la lógica del equilibrio de poder. A este respecto resulta de interés el documental Nixon’s China Game (PBS, 2000).
Después del colapso soviético, sin embargo, el andamiaje estratégico que justificaba esta relación se derrumbó. Los sucesos de la plaza de Tiananmen en 1989 fue una línea de fractura moral y simbólica. Para muchos en Occidente, fue la confirmación de que China no seguiría la senda democratizadora de sus pares del bloque socialista. La nueva China que emergía con Deng Xiaoping abrazaba el mercado, pero no el relato iusfilosófico del “mundo libre”.
De esta forma, China se convirtió en una potencia “asistida”, útil en cuanto fábrica del mundo (Made in China), adonde deslocalizar las fábricas de las grandes multinacionales occidentales, pero a todos los efectos considerándolo un país subordinado a las políticas comerciales diseñadas por el Norte Global. El residuo del anticomunismo de la Guerra Fría siguió permeando la política estadounidense, incluso cuando las realidades económicas pintaban otro panorama. Durante los años 90 y 2000, una narrativa de «compromiso constructivo» ganó fuerza. La idea de que integrar a China en el sistema internacional -a través del comercio, la OMC y el multilateralismo- llevaría eventualmente a una liberalización interna. Fue una apuesta ideológica, no muy distinta de las anteriores, aunque disfrazada de pragmatismo económico.
La llegada de Xi Jinping al frente de la Secretaría General del PCCh en 2013 acabó con dicha apuesta. Desde entonces, China se presenta no como un actor sumiso y en transición, sino como un sistema alternativo consolidado -de economía de mercado en lo económico-, y Estados Unidos se enfrenta a la necesidad de repensar su marco de análisis. La rivalidad ya no puede abordarse con los reflejos automáticos de la Guerra Fría.
El mundo no es binario, aunque Washington insista
En los discursos que emanan del Departamento de Estado, de la Casa Blanca o de los grandes think tanks del “Atlántico Norte” -como el Council on Foreign Relations o la Brookings Institution– se repite un marco interpretativo que simplifica el escenario internacional a una dicotomía reductiva: aliados o adversarios, democracias o autocracias. Esta visión binaria o bipolar, que recuerda a los reflejos ideológicos de la Guerra Fría, contrasta con la complejidad de las relaciones globales contemporáneas, que incluyen desde alianzas estratégicas y asociaciones económicas hasta acuerdos transaccionales o rivalidades competitivas sin implicar enemistad abierta.
Esta lógica, profundamente norte-atlántico-céntrica, choca con el actual reequilibrio del poder global. En lugar de adaptarse al dinamismo de un mundo interdependiente -multipolar en lo comercial, diverso en sus modelos de desarrollo y liderado por potencias emergentes como China, India, Brasil, Turquía, Indonesia o Malasia-, Estados Unidos parece haber optado por una actitud de repliegue ideológico. En el caso chino, la competencia inicial ha degenerado en una suerte de “cruzada por la contención”, en ocasiones más impulsada por una ansiedad estratégica ante la pérdida de influencia que por un análisis sereno.
El cambio de tono es evidente. Mientras en la década de 2000 prevalecía la retórica del “engagement” -la integración constructiva de China en el sistema global-, hoy Washington abraza abiertamente políticas de desacoplamiento tecnológico, amenazas y restricciones comerciales con el objetivo de frenar el ascenso de Pekín. Sin embargo, esa respuesta defensiva parece haber sido provocada no por una amenaza militar inmediata, sino por un hecho incómodo, como es el ascenso sostenido y pacífico de China como gran potencia global, industrial, científica y tecnológica.
Resulta muy interesante sobre este punto el estudio “China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries”, publicado por Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) (16 de septiembre de 2024), en el que el experto Robert D. Atkinson sugiere con numerosas evidencias que si bien China aún no ha asumido el liderazgo general, sí ha avanzado en ciertas áreas, y en muchas otras, las empresas chinas probablemente igualarán o superarán a las occidentales dentro de una década aproximadamente. China lidera ya o está a la par de los líderes mundiales en energía nuclear comercial, vehículos eléctricos y baterías.
Cabe subrayar que desde 2014, China ha superado a Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo (según datos del FMI y el Banco Mundial), y mantiene desde 2020 el liderazgo mundial en producción manufacturera. A esto se suma un avance notable en el denominado “capital humano”, como es el hecho de que China forme cada año más graduados en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que cualquier otro país. Según un informe del Center for Security and Emerging Technology (CSET), China gradúa aproximadamente más de 1,3 millones de ingenieros al año, frente a los 300.000 de Estados Unidos.
Paradójicamente, mientras Pekín se presenta como defensor del orden internacional basado en reglas -un sistema creado, en gran medida, por Estados Unidos tras 1945-, Washington parece dudar de su vigencia, retirándose de instituciones clave (como la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o incluso la propia OMC durante la Administración Trump) o actuando al margen de ellas.
En lugar de liderar con confianza, Estados Unidos está atrapado en una narrativa de contención que revela debilidad, como si la aparición de otros centros de poder mundial constituyera una anomalía histórica en lugar de una evolución lógica de un sistema globalizado que él mismo construyó, pero cuyo liderazgo parece agotarse. A este respecto, resulta revelador el dossier del Council on Foreign Relations, titulado “The Contentious U.S.-China Trade Relationship” (14 de abril de 2025) en el que se describen las medidas punitivas de las diferentes Administraciones estadounidenses, destinadas a abordar la creciente competencia económica con Pekín.
El modelo chino: diferente, no dominante
A medida que el equilibrio global de poder se descentraliza, la proyección internacional de China ha dejado de ser solo un fenómeno económico para convertirse en una propuesta civilizatoria alternativa que suscita gran interés y adhesión en el denominado Sur Global. No se trata -al menos no todavía- de una apuesta por la hegemonía, sino de un modelo que, al contraponerse al patrón u orden estadounidense, revela las múltiples formas que puede adoptar el poder en el siglo XXI.
Pekín ha optado por un enfoque que desconcierta a las élites transatlánticas, acomodadas al sistema de la Pax Americana. En lugar de tejer alianzas militares formales al estilo de la OTAN, China favorece relaciones internacionales pragmáticas, sin compromisos ideológicos ni pactos de defensa mutua. Corea del Norte, Irán y Pakistán, por ejemplo, no son aliados en el sentido occidental, sino amortiguadores estratégicos: estados frontera cuya utilidad radica más en el equilibrio geográfico que en la afinidad política. La Pax Sínica obedece a un esquema alternativo que no se acaba de comprender en las capitales occidentales, otrora sedes o metrópolis imperiales y coloniales.
Otro ejemplo se observa con respecto a la política de defensa y seguridad. El músculo militar, aunque presente y en rápida modernización, no es el principal instrumento de su expansión. Desde 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative) ha desplegado más de mil proyectos en 148 países, desde ferrocarriles en Kenia hasta puertos en Grecia, articulando una red de infraestructura que se presenta como cooperación Sur-Sur, no como dominación.
A diferencia de Washington, que históricamente ha condicionado su asistencia a países en desarrollo a criterios de gobernanza definidos desde el Norte -a menudo como forma de control sobre recursos estratégicos-, China ha optado por una aproximación más pragmática. Mientras que el modelo occidental suele revestir sus exigencias de alineamiento político e ideológico con narrativas de derechos humanos y democracia liberal, el enfoque chino ofrece préstamos, inversiones e infraestructura sin imponer condiciones explícitas. Para muchos gobiernos del Sur Global, esta postura de «no intervencionismo» no solo representa una alternativa práctica, sino también una forma de respeto que resuena con las sensibilidades postcoloniales y la demanda de soberanía real.
En el plano simbólico, el discurso chino apela al pluralismo cultural más que a la exportación de un “modo de vida”. Xi Jinping ha insistido en que no existe un modelo universal de desarrollo, una noción que, aunque repetida en foros internacionales, encierra una crítica implícita al universalismo liberal, unipolar y globalista que ha caracterizado la política exterior estadounidense desde Wilson y que hoy hace suya la Unión Europea con cierto sabor neocolonial y aroma eurocéntrico. China no pretende que Lagos, Islamabad, Quito o El Cairo repliquen el sistema político de Pekín, sino que reconozcan su ascenso como un signo de que hay múltiples modernidades posibles y no sólo la occidental, la del Norte Global con centros en Washington, Londres y París.
Este ejercicio del poder, basado en la atracción por eficiencia y no en la adhesión ideológica ni en la subordinación cultural, recuerda al concepto de Tianxia (“todo bajo el cielo”), una noción histórica de armonía civilizatoria más que de dominación territorial. Así, China se posiciona no como un sustituto del hegemón actual, sino como una civilización que busca reconocimiento tras dejar atrás su “siglo de la humillación”. Y en ese matiz reside su mayor desafío, precisamente en ser comprendida bajo sus propios términos, no los heredados del colonialismo de Occidente ni los derivados de los patrones culturales neocoloniales de Europa occidental y Norteamérica.
Una contienda más sutil, la de las legitimidades civilizatorias
Más allá de la competencia por la supremacía tecnológica o los mercados globales, lo que se libra entre Estados Unidos y China es una contienda más sutil, la de las legitimidades civilizatorias. En la narrativa hegemónica de Washington, la historia del siglo XXI se resume en una pugna existencial entre democracia liberal y autoritarismo iliberal. Sin embargo, esta lectura, si bien útil como eslogan político, simplifica una realidad mucho más compleja. El modelo chino no busca reemplazar el sistema occidental, sino coexistir con él, validando otras trayectorias hacia el desarrollo, el orden y la estabilidad.
En contraste con la lógica “misional” que ha guiado gran parte de la política exterior estadounidense -desde la Doctrina Monroe, el Destino Manifiesto, pasando por el wilsonismo moralizante, hasta la “exportación de democracia” post-11S con guerras preventivas basadas en mentiras sobre armas de destrucción masiva en Iraq-, China se presenta como una potencia posideológica. No exige la adopción de su modelo político, ni condiciona su cooperación a reformas estructurales. Tampoco practica la injerencia en asuntos internos, que ha sido la tónica del intervencionismo liberal en gran parte del globo.
Cambios estructurales, no sólo estrategia
En este sentido, como decimos, el ascenso de China no puede explicarse únicamente como fruto de una planificación estatal meticulosa por parte del mandarinato del PCCh o de la meritocracia y gerontocracia de su élite política. Lo que ha permitido a Pekín emerger como actor central del siglo XXI es una confluencia de fuerzas más profundas que incluyen una economía híbrida en expansión en paralelo al agotamiento del paradigma unipolar nacido tras la Guerra Fría.
Contrario a la idea de un “capitalismo de Estado” monolítico, la economía china está impulsada por una constelación de empresas privadas, muchas de ellas tecnológicamente sofisticadas y globalmente competitivas. Firmas como Huawei, Tencent, Baidu, ICBC, BYD, State Grid, Petrochina, Sinope, CRRC, Xioami, China Mobile o Alibaba, entre otras muchas, no son extensiones directas del Partido Comunista, sino el resultado de décadas de liberalización parcial y supervisada, y apertura controlada. La mayoría son completamente desconocidas en Occidente, pero dan trabajo y facturan individualmente mucho más que sus pares occidentales. De hecho, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino, más del 80 % del empleo urbano es generado por empresas privadas.
Mientras tanto, el mundo transita de la unipolaridad estadounidense a un orden multipolar o pluricéntrico, en el que agrupaciones como los BRICS -que en conjunto ya superan al G7 en PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), según el FMI (World Economic Outlook 2024)- articulan una agenda de autonomía estratégica, al margen o por lo menos sin pedir permiso a Washington. Países como India, Brasil, Sudáfrica o Arabia Saudita no buscan alinearse ahora con Pekín en vez de con el tío Sam, sino actuar con un margen de maniobra propio, como actores de “no alineamiento activo”. Esto representa un movimiento de placa tectónica decisivo, porque ya no se trata de bloques rígidos como en la Guerra Fría, sino de un sistema fluido y dinámico donde las potencias medianas reclaman voz y voto sin lealtades automáticas e incondicionales. Modi, Lula da Silva y Erdogan, por ejemplo, han sabido leer este nuevo mapa y han sacado abundantes réditos de ello.
En Asia Oriental, China ya ha desplazado a Estados Unidos como centro económico efectivo. Con tratados como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que agrupa a 15 países y representa casi un tercio del PIB global, Pekín ha logrado institucionalizar su centralidad sin necesidad de alianzas militares. Su profunda integración en las cadenas de suministro regionales, sobre todo en sectores de tecnología avanzada, manufactura y energía verde, la ha vuelto insustituible para vecinos como Corea del Sur, Japón o Vietnam, que prefieren una “convivencia competitiva” antes que una confrontación.
Estados Unidos, en cambio, ha cedido terreno de forma voluntaria debido a su posición maximalista y unilateralista. La retirada del Acuerdo Transpacífico (TPP) en 2017, por ejemplo, marcó un momento clave. Era la primera vez que una superpotencia comercial renunciaba a fijar las reglas del juego económico en su propio patio de juego estratégico. Hoy, mientras Washington refuerza su presencia militar con alianzas como el Quad o AUKUS, su influencia económica en la región se ve eclipsada. El soft power comercial ha sido reemplazado por la disuasión naval, una estrategia mucho más costosa y menos eficaz a largo plazo.
El caso de Taiwán revela con nitidez esta tensión, por otra parte, muy mediatizada hacia el aspecto bélico por parte de la prensa occidental. Para China, la isla no es una pieza geopolítica externa, sino un asunto inconcluso de su guerra civil (1927-1949). Para la mayoría de los países asiáticos, sin embargo, Taiwán no justifica un conflicto abierto. Pese a la presión diplomática estadounidense, pocos actores de la región estarían dispuestos a sacrificar su estabilidad por una confrontación que perciben como innecesaria, y en muchos casos, como un asunto ajeno que como decíamos trae causa de su contienda civil.
¿Se podrá reinventar la estrategia estadounidense?
Durante décadas, el poder estadounidense se sostuvo en una fórmula de excepcionalismo moral, superioridad tecnológica y hegemonía institucional sobre las bases de Bretton Woods, el dólar de la Reserva Federal, las finanzas de Wall Street, los bonos del Tesoro, el Pentágono, Silicon Valley y el poder blando de la propaganda manufacturada por las productoras de Hollywood. Hoy, ninguna de esas bases es incuestionable. El ascenso de China no es una anomalía que deba corregirse, sino una expresión de las nuevas dinámicas globales. Resistirse a esa realidad no sólo es ineficaz, es sintomático de una ansiedad imperial que ya no se corresponde con el lugar real que ocupa Washington en el mundo.
El liderazgo en esta nueva era no se medirá por la capacidad de frenar a otros tendiéndoles trampas o usando a proxys para complicarles su estabilidad, sino por la habilidad de renovarse a sí mismo. Eso implicaría desde el lado occidental construir un modelo económico más equitativo, participativo y justo en términos globales. Significaría también aceptar que no todas las alianzas se forjan desde la ideología del universalismo liberal. A veces, el interés compartido, la complementariedad económica o el respeto mutuo bastan para edificar vínculos sólidos.
Más que trazar líneas divisorias entre democracias y autocracias -una dicotomía muy limitada y parcial-, Estados Unidos todavía no ha aprendido a habitar un mundo en el que han aparecido múltiples centros de poder, con proyectos de modernidad que no replican el suyo, pero que tampoco buscan eliminarlo.